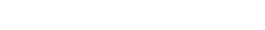Artículos de investigación
Educación Sexual Integral. Implementación, tensiones y desafíos
Integral Sex Education. Implementation, tensions and challenges
Plurentes. Artes y Letras, núm. 10, 2019
Universidad Nacional de La Plata
Secretaría de Asuntos Académicos
Prosecretaría de Asuntos Académicos
Bachillerato de Bellas Artes, "Prof. Francisco A. De Santo"
Recepción: 09 Septiembre 2019
Aprobación: 17 Septiembre 2019
Publicación: 15 Octubre 2019
Resumen: Partiendo de los resultados de un estudio exploratorio descriptivo mixto realizado en 2018 en el que se analizaron concepciones de docentes en el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP, en este artículo, se examinarán sus ideas en torno a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y a su implementación en el ámbito institucional. Sobre la base de una encuesta para todas/os /las/os docentes y de entrevistas en profundidad sólo para las/os jefas/es de Departamento. Este trabajo propone realizar aportes para un abordaje de la ESI sostenido en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: Educación Sexual Integral, Docentes, Concepciones, Enseñanza, Aprendizaje.
Abstract: This article is based on the results of a mixed descriptive exploratory study carried out in 2018 in which teacher's conceptions were analyzed their ideas about the Nº26,150 Comprehensive Sexuality Education (CSE) Act, and its implementation in the in the UNLP, Bachillerato de Bellas Artes. Based on a survey for all teachers and depth interviews with the different department heads, this paper propose to make contributions for an CSE approach sustained in the teaching and learning processes.
Keywords: Comprehensive Sexuality Education, Teachers, Conceptions, Teaching, Learning.
Introducción
El Bachillerato de Bellas Artes (BBA) cuenta con un plantel docente de más de 350 profesionales de diferentes disciplinas organizados en nueve departamentos. Muchas/os de ellas/os han recibido algún curso de formación respecto a la Ley de Educación Sexual Integral vigente en nuestro país desde el año 2006. Las primeras acciones efectivas de implementación del Programa de Educación Sexual Integral se desarrollaron entre el 2009 y 2011, con una primera etapa en la que se produjeron y distribuyeron una gran diversidad de materiales didácticos tales como folletos, posters de sensibilización sobre diversas temáticas, manuales para docentes, cortos audiovisuales, revistas para las familias, entre otros (Marozzi, 2015).
Las capacitaciones para docentes se desarrollaron intensamente a partir de una Propuesta Nacional de Capacitación denominada Jornadas de Formación Institucional en Educación Sexual Integral: “Educación Sexual Integral, es parte de la vida, es parte de la escuela”, cuyo objetivo central fue cubrir la totalidad de las instituciones educativas del país, durante el período 2012-2015.
Las propuestas de formación para docentes favorecen la implementación de los lineamientos curriculares que constituyen propósitos formativos claros respecto de esta temática, así como también el intercambio de experiencias en pos de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las/os estudiantes y a sus procesos de aprendizaje. En particular, las capacitaciones tienen por objetivo la sensibilización e identificación de creencias, valoraciones y representaciones construidas a lo largo de la propia biografía personal y escolar.
El compromiso de las/os docentes sobre su propia formación debe ser acompañado de un espacio institucional que permita garantizar la efectiva implementación de la ESI en las aulas y en otros espacios en que se desarrollen interacciones de índole educativa. Para ello es necesario realizar un balance de su funcionamiento, en vistas de:
Consolidar la transversalidad de la ESI en el proyecto educativo como habilitadora de espacios de reflexión, discusión y construcción de conocimiento dentro de la escuela.
Profundizar los procesos de capacitación teórica y de abordaje metodológico.
Extender la formación docente hacia áreas sensibles y/o poco trabajadas.
Antecedentes teóricos sobre Educación Sexual
Desde la conformación de las ciencias positivas a partir del siglo XVIII, la sexualidad fue estudiada por los saberes biologicistas dejando fuera de la escena a la historia y a la dimensión sociocultural. La visión biológica -profundamente esencialista- ha realizado una reducción del concepto de la sexualidad al plano biológico en donde el cuerpo es visto como una realidad dada en sí misma sin mediaciones.
En este sentido, Graciela Morgade (2006) reconoce dos modelos que predominan en los programas de educación sexual en diferentes países. Por un lado, un modelo biologicista, a partir del cual se considera que las cuestiones de sexualidad refieren exclusivamente a la anatomía y a la reproducción biológica (reduciendo sexualidad a genitalidad), dejando de lado el deseo y las relaciones humanas que otorgan sentido al placer del cuerpo biológico. Por otro lado, un modelo moralizante, enfocado en cuestiones vinculares y éticas que fundamentan una forma de ejercicio de la sexualidad, desde un sistema heteronormativo. En ambos casos, se trata de perspectivas que restringen la significación de la sexualidad, invisibilizando la multiplicidad de experiencias y realidades para, finalmente, reforzar relaciones de poder hegemónicas.
Sin embargo, estudios sociohistóricos han aportado un giro en la mirada sobre la sexualidad al entender que esta se encuentra configurada por la cultura en cada tiempo histórico en particular. Y es a partir de allí que se la puede comprender a través de sus significaciones, reglamentos y sistemas de control; es decir, un sistema social complejo que la vincula con las estructuras sociales, políticas y económicas. De este modo, “la noción de construcción social de la sexualidad es central ya que enfatiza las maneras múltiples e interrelacionadas que tanto nuestras emociones, deseos y relaciones se configuran y se arman a partir de la sociedad en la que vivimos” (Zemaitis, 2016, p. 18). Así, es necesario concebir la sexualidad como fenómeno complejo que no puede ser reducido a una concepción biologicista, perspectiva dominante en el dispositivo escolar.
Durante los gobiernos dictatoriales en nuestro país, dada la primacía de un núcleo de valores conservadores vinculados a la moral sexual católica, las políticas públicas en relación a la educación sexual se vieron obstaculizadas. A partir de 1983, con el regreso a la democracia, comienza un período en que se desarrollan un conjunto de políticas en torno a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. La reforma de la Constitución Nacional en 1994, que contempla con igual jerarquía a los tratados internacionales, declaraciones y convenciones, constituyeron la semilla de una nueva matriz, reconociendo a las/os niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y por lo tanto, promoviendo su derecho de acceder a la educación sexual. En 2002, se crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) cuya propuesta es que la población alcance el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, convocando al Ministerio de Educación para hacer efectivo el derecho a la información y la educación sexual (Marozzi, 2015).
Sexualidad y pedagogía
Dentro del campo de la educación sexual, se puede hacer un recorrido historiográfico en donde se evidencian diferentes miradas pedagógicas que por supuesto van de la mano de posicionamientos político-ideológicos.
Dentro de los estudios sobre educación sexual, Zemaitis (2016) delimita cuatro enfoques posibles, advirtiendo que estos no constituyen compartimentos estancos ni lineales conforme al paso el tiempo. De acuerdo al autor se trata, más bien, de conceptualizaciones analíticas que pueden presentar matices; sin embargo, estos enfoques exhiben con claridad ciertas improntas ideológicas, marcos teóricos y visiones sobre la sexualidad que desembocan en la organización de contenidos y el direccionamiento de la tarea pedagógica. A continuación, se desarrollan sucintamente los modelos propuestos por el autor:
La concepción moralista. Este modelo se relaciona con la visión católica normalizadora de la sexualidad, en consecuencia reducida a los fines de la reproducción de la especie. En tanto propuesta educativa, se dirige hacia una formación en valores como la unión de la pareja heterosexual y la defensa del derecho de la familia y de la libertad de enseñanza como principios de la educación sexual, invocando como requisito ineludible que las instituciones escolares obtengan el permiso de los padres antes de enseñar temas relativos a la sexualidad humana.
La corriente biologicista. Este enfoque considera a la sexualidad como una etapa que comienza con los cambios -físicos y psicológicos- propios de la pubertad y que culmina en la adultez. Se trata de una concepción evolutiva que deja a la infancia y la vejez por fuera del ámbito de la sexualidad. En este sentido, se deduce que esta tiene que ver únicamente con el ejercicio de la genitalidad. Por mucho tiempo este modelo fue hegemónico en la escuela y se vio concretado a través de materias como Ciencias Naturales, Biología o Educación para la Salud. Se trata de una mirada que conduce a un modo binario de pensar y percibir al cuerpo humano, y que lo restringe a sus aspectos fisiológico, anatómico y hormonal. Así, lo biológico es pensado siempre como una realidad que está dada, universal, ahistórica y presocial.
La corriente patologicista. Desde esta visión, se caracterizan los aspectos negativos de la sexualidad, en tanto su tratamiento educativo se centra en exponer con exclusividad sus consecuencias no deseadas como la transmisión de enfermedades o el embarazo adolescente. De este modo, se ponderan contenidos que aborden las formas de prevención de enfermedades y el conocimiento de métodos anticonceptivos. Bajo este enfoque, la figura del médico se torna relevante en tanto “experto encargado” de informar sobre métodos preventivos.
Matriz de derechos e integralidad. Este enfoque es sumamente superador porque sostiene una concepción positiva de la sexualidad y de las relaciones erótico-afectivas. Tiene en cuenta la importancia de la sexualidad en la formación de la identidad, promueve relaciones sexuales igualitarias, sanas, placenteras y de un modo responsable, bajo la mirada de la diversidad y con perspectiva de género.
Un estudio acerca de las concepciones docentes sobre la Educación Sexual Integral
Entendemos necesaria la indagación de concepciones de las/os docentes sobre educación sexual, teniendo en cuenta que estas constituyen una base de conocimientos que interactúan con nuevos enfoques y saberes sobre la temática en cuestión, específicamente abordados en procesos de formación dirigidos a aquellos.
Los “conocimientos previos” se han caracterizado desde diferentes perspectivas teóricas como "teorías implícitas", "ideas previas", "concepciones erróneas", "concepciones alternativas", entre otras. Giordan y De Vecchi (1988), las conciben como “concepciones personales” que constituyen un marco asimilatorio a partir del cual se organiza un conjunto de conocimientos de los que se apropia un sujeto. Se trata, en otros términos, de configuraciones cognitivas que constituyen “estructuras de recepción” y que posibilitan una determinada interpretación de lo real. Pero los autores van más allá de las relaciones cognitivas y conceptuales, al entender que la construcción de los conocimientos de dominio social -a diferencia de lo que ocurre con los conocimientos de otros dominios- está marcada por la participación en prácticas sociales particulares. En otras palabras, los sujetos forman parte de la misma trama social sobre la que intentan construir conocimientos y, por lo tanto, los impregnan con sus prejuicios, sistemas de creencias, valores, estereotipos e ideologías, aunque los sujetos consideren que aquellos son resultado de elaboraciones racionales objetivas. Desde este enfoque, además, se puede rastrear y poner de manifiesto aspectos implícitos de las concepciones personales, al tener en cuenta no solo lo dicho sino también lo que se omite en las verbalizaciones de los sujetos (Pozo, Del Puy Pérez, Sanz & Limón, 1992).
En un sentido similar, Lenzi (2016) explica que:
[…] el mundo social y el funcionamiento de la sociedad no siempre resultan visibles a los ojos del que conoce. La vida social es compleja: abarca una variedad de aspectos relacionados entre sí y diferentes niveles analíticos. Desde esta mirada, ella se compone de interacciones sociales múltiples que se producen en específicos contextos, de roles distintos que se desempeñan simultáneamente en diferentes instituciones sociales (por ejemplo, las instituciones de la familia o la escuela y el rol de padres o hijos, o bien de maestros y alumnos). La vida social, además, incluye las normas de la sociedad en las que se vive, que regulan la vida cotidiana. Aún más, aquella diversidad de intercambios sociales en situaciones contextuales distintas, dependen del compromiso subjetivo o concepción del mundo de cada uno, y pueden originar conflictos intergrupales. Estas características del mundo social, tan heterogéneas, con frecuencia son opacas a la comprensión cotidiana ingenua (p. 5).
Por otra parte, la teoría de las Representaciones Sociales (RS) elaborada en el campo de la Psicología Social por Serge Moscovici (1961), argumenta que los miembros de una cultura comparten representaciones colectivas sobre el mundo social, y que estas se transmiten en la comunicación intersubjetiva. Desde este enfoque, las RS pueden caracterizarse como un conjunto de ideas, valores y prácticas sobre ciertos objetos de conocimiento, que son producidas y compartidas por los miembros de un grupo social en un contexto particular (Moscovici, 1970). El concepto de RS pone de relieve la interacción grupal al hacer énfasis en las relaciones entre el yo, el mundo y los otros. A través de esas interacciones se construyen significados compartidos acerca de objetos de conocimiento que son transmitidos comunicacionalmente a otros sujetos (Castorina, 2010).
En función de lo expuesto hasta aquí, consideramos que conocer las concepciones de las/os docentes de la institución sobre los temas involucrados en la ESI, constituye un paso imprescindible para la elaboración de propuestas de formación específicas.
Metodología
Se trató de un estudio exploratorio descriptivo mixto, combinando los enfoques cuantitativo y cualitativo. Siguiendo a Pereira Pérez (2011) consideramos que los estudios mixtos potencian la posibilidad de comprensión de los fenómenos a ser estudiados, sobre todo si estos se llevan a cabo en a campos complejos que involucran seres humanos y su diversidad. Por tanto, una parte de los datos recolectados tendrán como finalidad su análisis cuantitativo y para tal fin seleccionaremos una muestra numerosa. Por otra parte, contemplamos un abordaje cualitativo a través de un diseño de estudio de casos (EC) con muestra intencional. De acuerdo con Stake (2013), las investigaciones basadas en EC implican una elección de qué es lo que va a estudiarse. De acuerdo a esta idea, en el EC predominan los análisis cualitativos sobre fenómenos complejos, y se analizan relaciones entre las variables en un número acotado de casos (Archenti, 2007). La casuística de partida para el estudio cuantitativo de la presente investigación estuvo constituida por una muestra de la planta docente regular, interina y suplente con al menos tres años de antigüedad en la institución teniendo en cuenta que en ese tiempo se han propuesto capacitaciones sobre ESI dirigidas a docentes del sistema de pregrado de la UNLP. De este modo, se realizaron ocho entrevistas en profundidad a las/os jefas/es de departamento y una encuesta electrónica a ochenta y cuatro docentes.
Resultados de la investigación
Con el fin de recuperar los aspectos relevantes de la investigación, se exponen los resultados más significativos de la misma, para luego realizar un análisis y derivar consecuencias que permitan reflexionar sobre la orientación en la formación de docentes. Por este motivo, se ha decidido organizar la presentación de los datos recabados en tres categorías, a saber: el estado de la cuestión en relación a las capacitaciones realizadas por las/os docentes y a los materiales disponibles en la institución derivadas de aquellas, el reconocimiento y/o desarrollo de acciones de implementación de la ESI en el BBA, y las concepciones de docentes relativas a un conjunto de palabras estímulo habitualmente asociadas a temas de educación sexual. Este último aspecto de la indagación tiene por objetivo evidenciar, en líneas generales, el componente cognitivo que opera como marco de interpretación en las/os docentes de la institución.
A-Capacitación docente
De las/os docentes encuestadas/os con al menos tres años de antigüedad en la institución, sesenta y tres (69%) realizaron al menos una capacitación mientras que veintiocho (31%) aún no tuvieron la oportunidad. De estos últimos, un 11% no conoce colegas que hayan realizado algún curso; “en mi departamento no ha habido un interés particular por acercarse a talleres -que los hay a montones-, creo que aún no está eso instituido” (Jefe/a de Departamento N°1)1. De los profesores y profesionales del BBA que realizaron alguna actividad de formación respecto de la Ley de Educación Sexual Integral y sus contenidos, cuarenta y siete (74%) hicieron entre 1 y 3 capacitaciones, mientras que nueve (15%) realizaron entre 4 y 5, y finalmente siete (11%) realizaron 6 o más capacitaciones.
A partir de las capacitaciones realizadas, cuarenta docentes (63,5%) consideran que modificaron idea/s previa/s (mucho o bastante) mientras que trece (36,5%) esgrimieron que fue poco, nada o que no saben si tuvo ese efecto. En estos porcentajes no se discrimina el motivo por el que se pudo -o no- transformar ideas o conceptos previos: puede ser porque los procesos formativos no lograron su objetivo o porque ya se contaba con cierto grado de conocimiento sobre la Educación Sexual Integral.
La/el jefa/e de Departamento N°2 aseguró que “de a poco vamos viendo una transformación en el cuerpo docente, aunque creo que les falta un poco a las capacitaciones porque muchas veces no son del todo precisas, las/os docentes llegamos con interrogantes y muchos no se resuelven. Algunos preconceptos sobre la ESI sí son cambiados pero en otros casos parecería que todavía quedan temas pendientes”.
La/el jefa/e de Departamento N°3 entiende que “[resulta difícil] asimilar ciertas cuestiones que en el ámbito de lo escolar resultan novedosas. Nosotros nos encontramos con chicos que exteriorizan. Que estén dados los canales para abrirse, lo valoro positivamente, más allá de que haya ciertos aspectos que no me cierran” (no especificó cuáles).
Por su parte la/el jefa/e de Departamento N°4 asegura que “a veces no se ve pero estamos trabajando la ESI, por ejemplo a través de los valores y del respeto en el aula”. Asimismo afirmó que “hay falencias en el grupo [de docentes dentro del Departamento] y eso es algo que nos debemos. Pero la pregunta que más se repite es ¿cómo lo incorporo? Estamos trabajando con la diversidad, el respeto por el otro, la violencia de género, la salud. Tal vez no está incorporado en los programas pero sí en el trato con las chicas y los chicos”. En relación a la integración de la ESI en el contexto áulico, la/el jefa/e de Departamento N°2 afirma que recibió por parte de sus docentes a cargo “inquietudes de aplicación concreta, desde el hacer visible, desde la didáctica”.
Sobre la motivación de trabajar contenidos de la ESI, ochenta y dos docentes (89%) encuestadas/os refirieron estar incentivados para hacerlo dentro de la Institución, mientras que los diez (11%) restantes sostuvieron que le interesaba poco o nada.
En lo referente a la disponibilidad de materiales sobre la ESI en la escuela, cuarenta y cuatro docentes (47%) encuestadas/os aludieron a que existe mucho o bastante, mientras que cuarenta y ocho de ellas/os (53%) refirieron a que existe poco o nada, de los cuales diecisiete (36%) pertenecen al departamento de Artes Visuales, siete (13%) a Lenguas y Literatura -al igual que Preceptoría/Regencia-, cinco (11%) a Música, cuatro (9%) a Ciencias Exactas y Naturales, cuatro (7%) a Ciencias Sociales, dos (4%) a Comunicación, uno (2%) a Educación Física, e igual porcentaje para el Departamento de Orientación Educativa.
Respecto a la circulación de información sobre la Ley de Educación Sexual Integral cincuenta y seis de las/os docentes (61%) encuestadas/os respondieron que se compartieron diversas temáticas que rodean a la Ley y su implementación, más específicamente respecto a “dudas”, “bibliografía”, “propuestas”, “recursos didácticos”, “experiencias” (sobre la temática en sí y sobre los seminarios), “ejercicios posibles para el aula”, “alcance de la ESI en el Bachillerato”, “intervenciones departamentales”, sobre “estrategias para trabajar en clase con los prejuicios y la sensibilización frente al otro” y sobre “cómo dirigirnos al nombre que elige el alumna/o, cómo conversar con ellas/os si vemos una situación de abuso”.
La manera de socializar y acordar puntos de encuentro, fue en mayor medida a través de la digitalización -vía mail, drive y/o redes sociales- de los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación (“disponible en la biblioteca del colegio, en preceptoría y online”), a través de recortes periodísticos que podían ser de interés para trabajar con las/os estudiantes, de materiales producidos en jornadas académicas (“JEMU, Extenso, IPEAL”), en la web institucional del BBA y a través de una “folletería que circulaba” al interior del colegio.
La/el jefa/e de Departamento N°5 del Bachillerato refirió que a partir de una capacitación específica de su disciplina a la que concurrió con sus compañeras/os de área, “empezamos a pensar algunas modificaciones del diseño curricular y del programa”. Asimismo, refiere que al interior de sus prácticas docentes “hicimos cambios en las estrategias que utilizamos para dar las actividades, las consignas. Buscamos diferentes estrategias, las compartimos en reuniones de departamento para saber cuál le funcionaba a mejor a cada uno [docente]”.
Por su parte la/el jefa/e de Departamento N°6 refirió que la serie de cuadernillos publicados por el Ministerio carece de lineamientos en ciertas áreas curriculares, motivo por el cual aprovecharon la apertura de concursos en una disciplina del Departamento para “analizar y reformular los programas buscando un lineamiento general en donde tenga en cuenta los contenidos de la ESI”. Aunque reconoce que “en las otras disciplinas [del departamento] no se está haciendo”.
Sobre la circulación de información sobre temáticas relacionadas con la ESI, cincuenta y seis docentes (60%) encuestadas/os refirieron haber compartido con colegas.
B- La ESI en el BBA
En el marco de la ESI, las/os docentes encuestadas/os advirtieron intervenciones educativas realizadas en el Bachillerato de Bellas Artes. A partir de esa matriz de reconocimiento -no sólo constituida por saberes, sino también por prácticas, posicionamientos e ideologías- que las/os docentes del BBA esgrimieron, setenta y tres (80%) contestaron haberse vistas/os interpeladas/os por alguna intervención institucional respecto de la ESI. En tanto los diecinueve restantes (20%) no reconocieron ninguna práctica de socialización al respecto. Sobre este grupo, diez (53%) habían realizado al menos alguna capacitación en la temática; y sobre su antigüedad en el Colegio, el porcentaje se desagrega de la siguiente manera: cinco (50%) aducía tener entre 3 y 9 años de antigüedad, dos (20%) entre 10 y 17 años, y los tres restantes (30%) 18 años o más de antigüedad en el BBA.
La/el jefa/e de Departamento N°7 recuerda que “ayer se comunicó a todos los Jefes de Departamento las intervenciones que se vienen haciendo [en la Escuela] en relación a los casos de violencia que hubo”.
Las intervenciones más enunciadas por las/os docentes radican en los diversos talleres propuestos desde la Institución, también en “intervenciones en los pasillos” (mayormente gráficas), “en el Extenso”, o sobre “un folleto en sala de profesores”. Asimismo, muchos docentes reportan diferentes trabajos áulicos que desarrollan -con o sin acompañamiento departamental- en el marco de la ESI. Sin embargo, cuarenta docentes (55%) (de los setenta y tres que reconocieron haberse sentido interpelados por alguna/s intervención/es) aseguraron no poseer ningún tipo de registro documental de las propuestas realizadas.
Sobre temáticas específicas relacionadas a la ESI en el contexto del Colegio, podemos encontrar la implementación de los baños universales para estudiantes en el segundo piso y para docentes en el tercer piso. En este aspecto, diecinueve docentes (21%) encuestadas/os considera estar “Poco o nada de acuerdo” mientras que las/os setenta y tres restantes (79%) dicen estar “Muy o Bastante de acuerdo”.
Sobre la importancia que la escuela enseñe a sus estudiantes los diferentes métodos anticonceptivos, ochenta y ocho docentes (96%) están de acuerdo con que se realice, mientras que sólo a cuatro de ellas/os (3%) no lo considera relevante. Este punto tiene especial relación con el quinto eje de la ESI sobre cuidado del cuerpo, salud sexual y reproductiva.
En cuanto a la percepción de las/os docentes sobre si las/os estudiantes del BBA se sienten cómodos viviendo sus identidades de género dentro de la escuela, setenta y tres encuestadas/os (79%) aseguraron que lo están “mucho o bastante”, mientras que las/os diecinueve (21%) restantes cree que las/os alumnas/os se encuentran “poco o nada cómodos”.
En relación a esta temática -y casi en paridad porcentual con la afirmación anterior-, sesenta y nueve docentes (75%) creen que no es necesario el consentimiento de la familia de un estudiante para que un/a niño/a cambie de nombre en su DNI y sea formalmente admitido con una identidad de género diferente a la asignada al nacer. En tanto los veintitrés restantes (25%) consideran que sí es necesario el aval de la familia. Este último grupo de docentes parece desconocer que la Ley 26.743/12 de Identidad de Género que en su artículo 12 establece que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados”. En concordancia, una negación de este derecho implicaría la vulneración de algunos principios de la Convención sobre los derechos del Niño (ratificada por Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional desde 1994) tales como el derecho a la identidad, a no ser discriminado, a la integridad personal y a la seguridad jurídica.
De esta manera queda en evidencia que aún resta conocer la perspectiva de derechos humanos que se encuentra planteada en el Eje N°4 de la Ley de Educación Sexual Integral. Bajo esta conceptualización, la/el jefa/e de Departamento N°8 aseguró que entre sus compañeras/os lo que más los motiva para trabajar contenidos de la ESI es la situación de estudiantes trans dentro de la Institución.
C- Concepciones de las/os docentes
En las encuestas se presentaron un conjunto de palabras estímulos con el objetivo de relevar las representaciones que las/os docentes asocian a aquellos. A continuación se destacan las concepciones más sobresalientes al respecto, agrupadas en función de su similitud semántica. Algunas respuestas se alejan de las tendencias habituales y no permiten ser agrupadas, motivo por el cual no se explicitan (menores a 2%). Es por este motivo que los porcentajes expuestos representan las proporciones aproximadas sobre el total de noventa y dos encuestadas/os. El resto que no se consigna, y que completa el 100% de las respuestas, incluye a todas aquellas que no fueron contabilizadas y que –en algunos casos- simplemente se mencionan a título informativo. Al mismo tiempo, el desagregado de las respuestas consideradas se realiza sin distinguir entre género de los sujetos, rango de edad, años de antigüedad o departamento al que pertenecen, dado que no se encuentran diferencias significativas en relación a estas categorías de análisis.
Las representaciones sobre el concepto de masturbación de distribuyen entre quienes la conciben como una forma de autoconocimiento exploratorio ligado al placer (61%), como una práctica natural ligada a la necesidad biológica (11%) y aquellos que consideran que se trata de un tema tabú (5%).
En cuanto a la concepción en torno a la idea de matrimonio, sobresalen las respuestas que lo ubican como un contrato o convención de tipo burocrático (39%), como un proyecto de vida (18%), también como una elección personal (13%) y un 11% lo concibe en términos negativos (p.e. “inútil”, “una falacia”, “institución en decadencia”).
El concepto de sexualidad es asociado a representaciones de deseo y placer (44%), a la idea de expresión de identidades (23%), a relaciones entre personas (9%), el resto de las respuestas se dispersan entre ideas como “libertad”, “individualidad”, “humanidad”
Frente a la idea de menstruación, un 43% la comprende como término asociado a lo biológico en términos de un ciclo que se cumple, un 28% la relaciona con ideas de dolor e incomodidad. Menos de 3% relaciona esta idea con sensibilidad y emociones diversas.
En torno a la idea de prostitución, se ubican un 37% de respuestas que lo relacionan con un trabajo remunerado marcado por la elección personal, un 24% adoptan respuestas que consideran a la misma como una práctica de explotación del sistema heteropatriarcal. Un 20% la relacionan con falta de oportunidades, marginalidad y estado de necesidad.
En relación a la palabra homosexuales, un 21% la ubica como una orientación sexual, un 18% la relaciona con la idea de elección, y un 16 % la identifica a personas que luchan por sus derechos.
Sobre el concepto de pornografía, encontramos una considerable cantidad de respuestas que la relacionan con ideas positivas (32%). En contraposición encontramos respuestas negativas con posicionamiento político (13%) y con posicionamiento moral (11%). Un 9% refiere a la pornografía como un negocio, sin especificar rechazo o aceptación.
En cuanto a la idea de aborto, las respuestas más sobresalientes (66%) se relacionan con la interrupción legal del embarazo como elección y derecho. Un 21% considera al aborto en términos negativos, sin llegar a estar claramente delimitada una posición contraria a su práctica. Un 6% se limitan a relacionarla con una situación de orden biológico sin posicionarse.
La idea de embarazo se liga a representaciones de deseo (49%), otras refieren a un estado de orden biológico (24%) y sólo un 11% la asocian a representaciones afectivas positivas (p.e. “Ilusión”, “ternura”, “felicidad”, “alegría”).
En relación a la idea de virginidad, se asocia a una etapa o estado sin hacer otra referencia que precise una dimensión privilegiada (22%), a una elección personal (16%), a una imposición de orden religioso (11%) y a una construcción cultural (11%).
Frente a la palabra travestis, un 24% respondió que se trata de una elección de vida, mientras un 20% la considera en términos identitarios. Un 13% refiere a cuestiones de dificultad en la vida y a marginalidad, y otro 13% refiere a imitación o modificaciones biológicas y de vestimenta sobre un cuerpo considerado esencialmente masculino.
En cuanto a la idea de heterosexuales, el 32% relaciona esta palabra con elección u orientación sexual. El 19% la vinculó a la idea de “norma”, y un 10% la relacionó con la idea de “persona” sin agregar nada más.
Sobre el concepto de femineidad, un 34% la considera una construcción social o cultural, mientras que un 14% la asoció con la idea de “mujer”. Un 6% la vinculó a rasgos corporales y de vestimenta.
En relación a masculinidad, el 35% la considera una construcción social o cultural, en tanto un 13% la relaciona con la idea de “hombre”. Un 7% refiere a rasgos como “rudeza”, “músculos” o “fuerza”.
Frente a la idea de sexualidad responsable, el 32% refiere a cuestiones de responsabilidad, cuidado personal y de los otros, mientras que un 20% la relacionan con “educación”. Un 10% la vincula con ideas que remiten a la afectividad como “deseo” o “placer”.
Análisis de los datos
En torno a las concepciones derivadas de las ideas del aborto, la pornografía y la prostitución es donde se observan respuestas derivadas de posicionamientos políticos y morales. Esto coincide con las conceptualizaciones actuales ligadas a desarrollos de teorías feministas que ubican en agenda los tres temas en relación a la lucha por la igualdad y a la denuncia hacia un sistema heteropatriarcal que produce desigualdades y opresión hacia el colectivo de las mujeres y de minorías disidentes. Por ejemplo, los debates en torno a la pornografía en el feminismo se diversifican y asumen posiciones enfrentadas. En líneas generales, podemos encontrar a feministas que consideran a la pornografía debería ser prohibida al considerarla un producto elaborado en una sociedad heterosexista, que reproduce la violencia hacia las mujeres y refuerza entre los varones formas de ejercicio de la sexualidad degradantes y no consensuales. Por otra parte, hay quienes dentro del feminismo consideran que la pornografía expresa cierta verdad sobre el sexo y que por este motivo desafía las normas sexuales impuestas por el sistema (Martínez, 2018). De cualquier manera, no deja de ser interesante pensar que sobre este tema es necesaria una discusión seria, comprometida con la producción de conocimiento riguroso y que permita visibilizar la controversia al respecto.
En los demás conceptos involucrados surgen ideas relacionadas con concepciones biologicistas como en el caso de las representaciones sobre masturbación, embarazo y menstruación. Aunque también en relación a los dos primeros conceptos se revelan concepciones más orientadas a las ideas de deseo y placer, como es también el caso de la noción de sexualidad, resaltando así una consideración notable de la dimensión exclusivamente humana del deseo.
En cuanto a las consideraciones sobre otros conceptos como matrimonio, virginidad, masculinidad y femineidad, es donde se revelan posiciones que consideran las ideas de construcción cultural. En las dos últimas es sobresaliente esta posición.
El conjunto de conceptos remiten a diferentes interpretaciones, en muchos casos contrapuestas aún en las respuestas de un mismo sujeto. Esto reafirma la concepción según la cual las Representaciones Sociales configuran marcos de interpretación de naturaleza cognitiva que no son homogéneos ni forman sistemas del todo coherentes (Lenzi, 2016). Así, los instrumentos cognitivos de los sujetos se muestran en su naturaleza heterogénea y contradictoria, localizados y cambiantes, y relacionados fundamentalmente con el fenómeno que se pretenda conceptualizar. Es por este motivo que resulta necesaria una visión de conjunto que colabore con la tarea de fortalecer la emergencia de marcos interpretativos más integrales y coherentes. No podemos perder de vista que la ESI es una propuesta desde la perspectiva de derechos, y esta idea rectora debe preponderar en toda tarea pedagógica que aborde la diversidad de temáticas involucradas.
Sobre las propuestas de clase
En relación a la formación de las/os estudiantes, consideramos que quien asuma la tarea docente y elabore propuestas didácticas desde la ESI, debe haber tenido la oportunidad de conocer en profundidad la propuesta del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley N° 26.150 más allá de los posicionamientos ideológicos particulares, las ideas poco revisadas o los prejuicios que deben ser cuestionados y modificados. La propuesta global -en clave de derechos humanos- debe preponderar y dar paso a interpretaciones y postulados que se encuentren en consonancia con la perspectiva de derechos y los desarrollos disciplinares más recientes. Aún conocer las controversias dentro de un campo específico de estudios (p.e. los avances en biología de la sexualidad y las discusiones con posiciones más tradicionales aún vigentes) colabora con la tarea crítica y reflexiva que exige la docencia como actividad que produce transformación y construcción de saberes.
La ESI, en tanto propuesta transversal, no puede darse en un contexto de poca o nula articulación entre los diferentes espacios curriculares. En este sentido, podría asegurarse que docentes de diferentes asignaturas trabajen simultáneamente la misma problemática o tema desde la perspectiva disciplinar específica, para un mismo año. A su vez, podría resultar fructífero que se desarrollen actividades conjuntas con docentes de distintas materias, con el objetivo de abordar temas desde una mirada interdisciplinar.
Por otra parte, teniendo en cuenta experiencias realizadas en otros colegios secundarios (es destacable el trabajo de las alumnas y alumnos de la Escuela Carlos Vergara de La Plata, quienes elaboraron el libro “¿Dónde está mi ESI?” en el marco del programa Jóvenes y Memorias que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria) podría promoverse la participación autónoma de las/os estudiantes en la producción de materiales diversos relacionados con temas de la ESI.
Acerca de la formación de profesores y profesoras
Se sugiere elaborar propuestas formativas -dirigidas a los/as docentes- no instructivas o meramente expositivas y, en cambio, privilegiar aquellas que contribuyan a visibilizar y cuestionar los estereotipos, prejuicios y concepciones de las/os docentes. Asimismo, a partir del análisis recabado entre las/os jefes de departamento y entre las/os docentes encuestadas/os, sugerimos también la elaboración de espacios de formación específicos para cada área disciplinar ya que por ejemplo nos encontramos con afirmaciones de este tipo “en la materia que doy yo, no hay lineamientos curriculares [...] nosotros en ese aspecto no tenemos las herramientas necesarias, entonces debemos aprender a construirlas juntos” (Jefe/a de Departamento N°6); “con los profesores no hemos hablado mucho (sobre la incorporación de los lineamientos curriculares de la ESI en las diferentes materias), pero sé que hay mucho material en internet” (Jefe/a de Departamento N°1); “para algunos docentes, la ESI es tratar sobre violencia de género y feminismo, cuando involucra otras cuestiones. Entonces esa formación estaría faltando” (Jefe/a de Departamento N°2).
Estas demandas se enmarca en la necesidad de algunos/as docentes de manejar su didáctica desde una perspectiva programática más amigable con los contenidos y lineamientos de la ESI, que permitan limitar su intuición a la hora de pensar la actividad pedagógica. Es necesario que la Institución aloje y sistematice esta demanda.
Las propuestas de formación deben promover la discusión respetuosa y la contraposición de puntos de vista en un ambiente de libre expresión en el que se comprendan las diferencias sin considerar que toda concepción personal se deba valorar de la misma manera. En este sentido, debe primar la adecuación a los lineamientos de la ESI, la circulación de información fidedigna y rigurosa de las diversas disciplinas involucradas, y el recurso a la argumentación racional. Avanzar en esta dirección, colabora con la tarea de consensuar los lineamientos generales y específicos para el desarrollo adecuado en la educación de las/os estudiantes.
Las capacitaciones realizadas hasta el momento por muchas/os de ellas/os, de acuerdo a lo informado, no han tenido un impacto significativo a la hora de pensar su trabajo al frente de la clase. Sin embargo, es necesario destacar que contribuyeron en promover una reflexión crítica sobre sí mismos (saberes, pareceres, posicionamientos) y sobre su rol docente como garantes de derechos.
De igual modo es necesario destacar, que la Institución debe continuar consolidando la transversalidad de la ESI en los diferentes proyectos educativos, profundizando los procesos de formación e incorporando paulatinamente a las familias para garantizar y legitimar el cumplimiento de la Ley como derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes.
Referencias
Archenti, N. (2007). Estudio de Caso/s. En Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J.I., Metodología de las Ciencias Sociales (pp. 237-246) Buenos Aires: Emecé Editores.
Castorina, J. A. (2010). Piaget: perspectivas y limitaciones de una tradición de investigación. En M. Carretero & J. A. Castorina y colaboradores, La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e identidades (pp. 35-59). Buenos Aires: Paidós.
Giordan, A. y De Vecchi, G. (1988). Los orígenes del saber. Sevilla: Diada.
Lenzi, A. (2016) Prólogo. En S. Borzi (coord.), El desarrollo infantil del conocimiento sobre la sociedad. Perspectivas, debates e investigaciones actuales (pp. 5-8). Colección Libros de Cátedra. La Plata: EDULP.
Marozzi, J. (2015) Los discursos en torno a la sexualidad. Su internalización y reproducción a través de las prácticas educativas. Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, 11(10), 201-214.
Martínez, Ariel (2018). Identidad y cuerpo en la trama del sujeto sexo-generizado: Del psicoanálisis norteamericano a Judith Butler. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.652/pm.652.pdf
Morgade, G. (2006). Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de la escuela. Novedades Educativas, (184), 40-44.
Moscovici, S. (1961). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemul.
Moscovici, S. (1970). Preface. En D. Jodelet, J. Viet & P. Besnard (Eds.), La Psychologie sociale. Une discipline en mouvement (pp. 10- 57). Paris: Mouton.
Pereira Pérez, Zulay (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. Revista Electrónica Educare, 15(1), 15-29 [fecha de Consulta 1 de Junio de 2019]. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1941/194118804003
Pozo, J.I., Del Puy Pérez, M., Sanz, A., Limón, M. (1992). Las ideas de los alumnos sobre la ciencia como teorías implícitas. Infancia y Aprendizaje, 57, 3-22
Stake, R. (2013). Estudios de casos cualitativos. En N. Denzin y Y. Lincoln, Estrategias de investigación cualitativa (Vol. III), (pp. 154-197). Barcelona: Gedisa.
Zemaitis, S. (2016). Pedagogías de la sexualidad. Antecedentes, conceptos e historia en el campo de la educación sexual de la juventud. Trabajo final integrador. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1218/te.1218.pdf
Notas