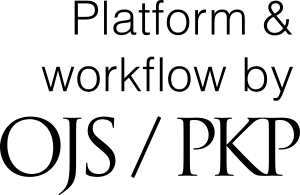Muelle
DOI:
https://doi.org/10.24215/18536212e126Resumen
Cuento
Íbamos al muelle de Villa Gesell a pescar con mi viejo, un ritual apasionante y extraño, ya que mi viejo no era fanático de la pesca ni mucho menos. Pero habíamos hallado un punto medio, un lugar de interés común entre nuestro entusiasmo por la pesca y sus propias limitaciones. Nada de rieles, cañas, anzuelos, plomadas, largas horas a la espera del pique en la sillita, nada de la calma zen que muchos le adjudican a la pesca: lo nuestro tenía más que ver con la acción y con los resultados inmediatos. Por eso, pescábamos con mediomundo, una práctica adecuada para nuestro apetito infantil. Con el tiempo fuimos mejorando la técnica: pasamos de la orilla al muelle, del mediomundo de nylon al de metal, después al mejorado de cobre, incorporamos una caña para subirlo y bajarlo del espigón, una palanganita para sacar los peces de la red… Nunca fuimos expertos. Pero todos los años, en nuestro puntual viaje a la casa de mi abuela -mi abuelo ya había muerto para ese entonces-, una de las citas obligadas -y esperadas- era el muelle. Recuerdo noches -y también mañanas lluviosas- épicas. Es curioso cómo funciona la memoria: sé que muchas veces no sacábamos nada, que pasábamos horas muertos de frío (y medio mojados) en el muelle, pero no tengo ningún recuerdo concreto -nítido- de esos momentos, la sensación es siempre placentera, una “comarca de felicidad”. Como decía, recuerdo veladas memorables, como cuando llenamos el balde de pejerreyes, o cuando sacamos algún ejemplar relativamente grande, o la vez que pescamos nueve lisas (una fría mañana de octubre, fuera de temporada; lloviznaba y no había nadie en ningún lado). Es vívida la imagen de levantar el mediomundo y ver emocionados el reflejo del pez revolviéndose en la red, una imagen de una gran belleza.
Después, la ceremonia terminaba en la casa, limpiando y fileteando los pescados que luego comíamos, ante la mirada de desaprobación y algo de fastidio de mi abuela, que no soportaba el desorden ni el olor (a veces nos íbamos a una parrilla anexa para hacerlo, e incluso a la casa del vecino, unos amigos de mis abuelos que sólo iban en temporada y tenían una mesada y una bacha pegadas a nuestro terreno). Creo que mi papá disfrutaba de esa incomodidad, era su pequeña venganza. Limpiar, filetear y comer lo que fuera que hubiéramos pescado era parte del ritual, un último paso ineludible, la culminación de la faena, y lo tomábamos con mucha seriedad. No importaba el sabor de esos cornalitos o filetes que fritábamos con tanto esmero, o de esos camarones que hervíamos y pelábamos con laboriosa paciencia, todo era incuestionablemente riquísimo. Todo sigue siendo así: incuestionable y riquísimo.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Gabriel Ruiz

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Desde 2019, el sitio y todos sus contenidos se encuentran bajo una licencia internacional Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Acorde a estos términos, los materiales se pueden compartir (copiar y redistribuir en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material otra obra), siempre que a) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista y URL de la obra), b) no se use para fines comerciales y c) se mantengan los mismos términos de la licencia.
De 2011 (número 1) a 2018 (número 9), Plurentes. Artes y Letras publicó bajo la Licencia CC BY 3.0 Unported los artículos de investigación, y la producción musical y literaria, y bajo la Licencia CC BY-NC-ND 3.0 Unported la producción visual. Desde 2019 (número 10), todos sus contenidos se publican bajo una licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.